Reseña de Anticapitalismo romántico y naturaleza, de Michael Löwi y Robert Sayre (Enclave de Libros, 2024)
Enrique González
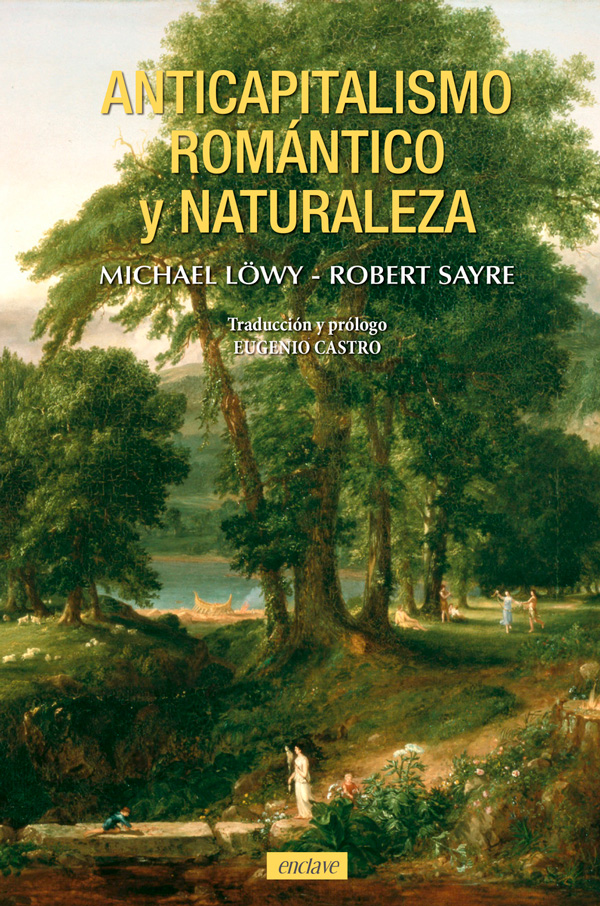
Dentro de la complejidad que entraña cualquier estudio que afronte lo que se nos ha transmitido como romanticismo, la vuelta a la naturaleza como una de sus señas más reconocibles podría suscitar consensos sin demasiada dificultad. La vinculación de naturaleza y romanticismo con anticapitalismo, sin embargo, ha sido una senda menos transitada y en ello se encuentran desde hace años los sociólogos Michael Löwi y Robert Sayre, quienes ya abordaron el tema con prodigalidad y hondura en una obra de referencia en el estudio del fenómeno romántico: Rebelión y Melancolía, de clarificador subtítulo: El romanticismo como contracorriente de la modernidad, donde escrutan este movimiento y su miríada de corrientes. En la obra que aquí reseñamos, Anticapitalismo romántico y naturaleza, traducida al castellano y prologada por el poeta Eugenio Castro, los autores continúan con esta línea de investigación dedicada a resaltar el trasfondo esencialmente anticapitalista del romanticismo.
Löwy y Sayre entienden el romanticismo como algo más que un movimiento artístico y literario, para ellos se trata de una visión del mundo que cuaja en una «crítica cultural, o una rebelión contra la modernidad capitalista industrial en nombre de valores pasados, premodernos o precapitalistas». Subrayan, además, que esta mirada retrospectiva no implica una visión reaccionaria e ingenuamente nostálgica del pasado, sino «un desvío por este hacia un porvenir utópico».
Löwy y Sayre logran su objetivo de mostrar que los vínculos entre el romanticismo, el anticapitalismo y la ecología cuentan con una larga trayectoria.
Los autores investigan los fundamentos históricos de un pensamiento al que califican de ecocrítico, con el propósito de visibilizar las profundas conexiones intelectuales, culturales y emocionales entre la rebelión romántica contra la modernidad y el surgimiento de una preocupación ecológica cada vez más consciente de sus consecuencias devastadoras en la naturaleza. Con este objetivo, amplían el campo de estudio del romanticismo y sitúan sus raíces en autores anteriores y en contextos distintos del literario y artístico alemán de finales del siglo xviii y principios del xix, tradicionalmente asociado al origen del movimiento. Así, consideran fundamentales estas referencias— como, por ejemplo, la del filósofo Jean-Jacques Rousseau— para comprender el romanticismo en su dimensión ecocrítica.
Algunos de los rasgos de la civilización moderna identificados y deplorados por el movimiento romántico —según se destaca en la introducción— son el desencantamiento del mundo, su cuantificación y su mecanización, pero también la disolución de los vínculos que cohesionaban las comunidades y garantizaban la aguda percepción de nuestra frágil e insoslayable dependencia de los otros y de la naturaleza. «El malgasto, la devastación y la desolación que la civilización industrial inflige al entorno natural son a menudo un profundo motivo de lamento e ira románticos». Este movimiento, destacan los autores, no duda en establecer paralelismos entre el «envenenamiento de la vida social a causa del dinero» y la «contaminación del aire por el humo industrial», ambos originados por la misma «raíz perversa», que no es otra que «la dominación despiadada del utilitarismo y el mercantilismo, el poder destructivo del cálculo cuantitativo».
Estas conexiones entre rebelión romántica y preocupación por la naturaleza se examinan en esta obra a partir del estudio de varias figuras habitualmente excluidas de los estudios sobre el canon literario romántico y activas en los últimos tres siglos en contextos muy diversos, como la literatura, la pintura, la filosofía política, la artesanía y el ensayo sociopolítico. A cada una de ellas se le dedica un capítulo que, además, sirve de aguda introducción a su vida y obra.
Los autores tratados son William Bartram, botánico y naturalista estadounidense del siglo xviii, de quien destacan su contribución al ecologismo y a la crítica de la sociedad colonialista y su codicia; Thomas Cole, una de las principales figuras del arte norteamericano del siglo xix, quien denunció en su obra la devastación de la naturaleza causada por el progreso capitalista industrial; William Morris, arquitecto, diseñador, poeta, novelista y activista británico, defensor de la producción artesanal frente a la industrial, que empezaba a despegar en ese momento en Gran Bretaña, y para quien el arte debía estar al servicio de la regeneración de la sociedad; Walter Benjamin, al que los autores consideran como el primer marxista que «rompió radicalmente con la ideología del progreso» y para quien la revolución, en lugar de locomotora del progreso, debía ser el freno de emergencia; el prolífico escritor Raymond Williams, puente entre la tradición romántica anglosajona y el marxismo continental, y primer socialista inglés en abrazar la causa ecologista; y finalmente la pensadora y activista Naomi Klein, de quien destacan la importancia dada a la memoria para impulsar los procesos de cambio, así como su reivindicación de las culturas nativas de los territorios colonizados como fundamentales arietes de resistencia a la expansión capitalista.
Se echa en falta más mujeres entre las figuras rescatadas, o al menos que se reflexione sobre su minoritaria presencia, considerando la urgencia de reparar su reiterada omisión de la historia del arte por parte de los discursos oficiales. Más en el contexto de una obra sobre el romanticismo, teniendo en cuenta la importancia de las aportaciones de la crítica feminista a categorías como la de «genio artístico», tan cara en los estereotipos de este movimiento y en la que las mujeres han sido sistemáticamente vetadas, por no hablar del rol de musas de la creatividad artística y objetos de representación al que han sido mayoritariamente relegadas, y no solo en las corrientes románticas más canónicas del siglo xix.
Con todo, nos encontramos ante un ensayo muy recomendable, ameno y de lectura comprensible, con el que Löwy y Sayre logran su objetivo de mostrar que los vínculos entre el romanticismo, el anticapitalismo y la ecología cuentan con una larga trayectoria y se han concretado en los últimos tres siglos desde formas de expresión cultural y contextos muy diferentes. Un libro que aporta claridad para comprender las raíces intelectuales del ecologismo moderno y que muestra como los grandes problemas de nuestro presente no son nuevos, sino inherentes a la expansión mercantilista característica de la moderna civilización burguesa.
Enrique González
Consejo editorial de SABC